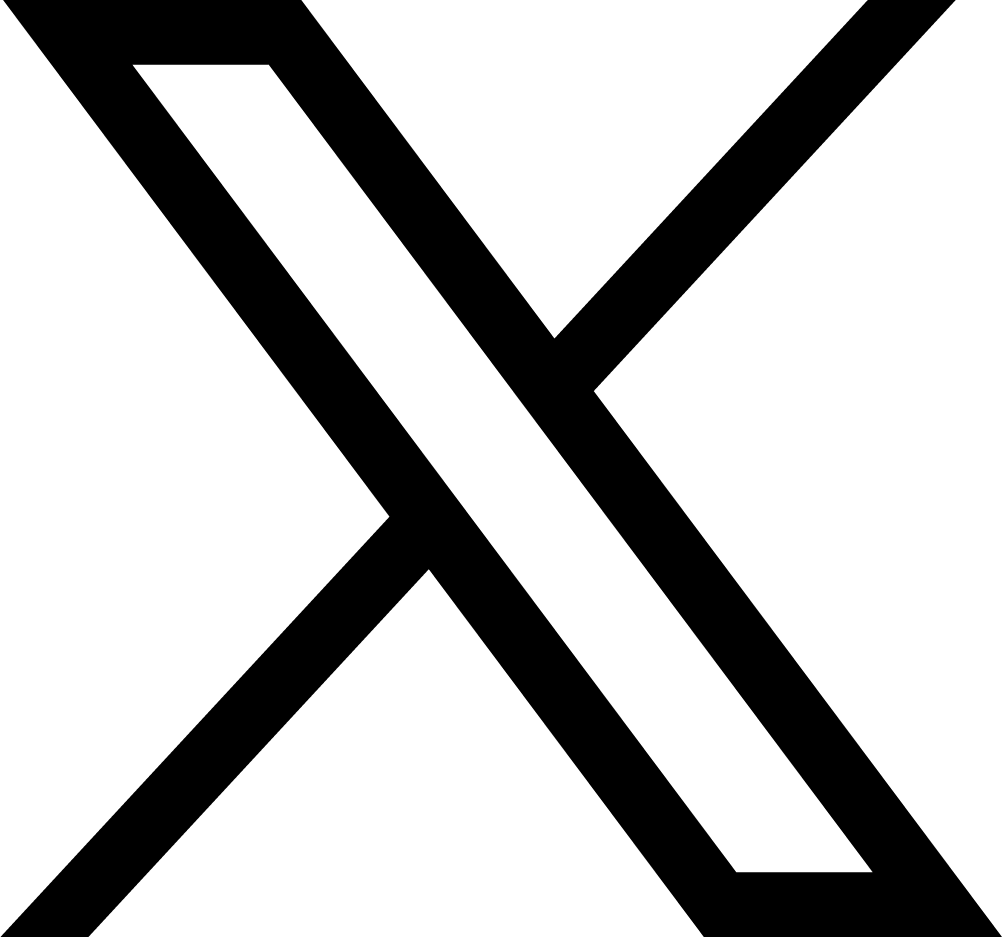Y despertó. Saltó de la cama. Eran las 12 am. Y el viento corría helado. Fue en busca del café, puso la pava, se hundió en el agua de la ducha.
Era el agua, tibia; y la sonrisa pétrea le carcomía cayos de la comisura de su boca. La música, sonaba como toda música de telo viejo: hediondo.
Había sido feliz en la cerca de los chanchos. Luego, le modificaron su refugio. Fue a zarandearse con los palos, y se frotó con los alambres de púa.
-No, así no, de vuelta a las duchas, le dijeron.
Primero fue una mano, después la otra; luego el brazo y después el otro. Le dejaron el pecho tajeado, para que vierta sangre oculta. No lo apalearon. Lo dejaron, se seque al sol, que se había ido por ahí, entibiando.
Es, de manantial, el agua de la casa de al lado. Y el bellaco no ha despertado de su feroz cacería de organdíes. Su fruto es la comezón. Y por largas jornadas fue serpiente taimada en el paisaje. Ido de sí mismo, no pudo con su gañote; y se lo cortaron. En seco gritó el chancho al cuchillo sin mango. Su cabeza, cayó al piso como una pelota llena de barro. Hizo "splash" sobre el piso de tierra mojada, y quedó muerta, ahí, sin decir nada la cabeza.
Ya se escuchaban las denuncias; por los ecos de la cuesta que devuelve la lejanía. Idas, por la cuesta que las rebota, allá fueron a parar las voces; al lupanar de tangos viciosos, bajo encofradas sombras que, se disolvían. Manchas sobre las paredes de las nobilísimas arquitecturas de las casas. Delicadísimos pompones rosa pálido se hicieron en el cielo.
Finísimas hebras de hielo caían, haciendo peso en el aire, suspendiendo su frescor en la calvicie de la cima. Nunca llovió. Nunca paró. Se le mecieron los dientes. Y, con el viento, y atragantado; en su boca se produjo el desgrane hacia afuera. La boca ya era un túnel disipado. Vía libre para entrar al edificio humano que sostiene y acorrala toda alma.
Vomitó lo poco había ingerido. Lejos de la cerca de los chanchos, ésta vez, hubo que sellarle los ojos para que no viera. Del gañote, ni palabra. De los brazos y las manos, las plegarias. Porque fue una noche, que no fue el día. Se hizo tarde, y la mañana un ayer, de noctambularios escalpelos. Bebió, forzado, su sangre débil y acuosa. Hizo lo que le pidieron, sin que él escuchase. Ella, se lo dijo al oído sin oreja. Pero, nunca se manchó sus manos. Ella no se manchó sus manos porque nunca lo tocó.
Su piel, muerta en un 80 por ciento. Puesto al sol, se le caen porciones de su cuerpo. Piel y trozos de carne muerta, hechos costra, en el letánico mapa de su mutilación. Nadie había llegado a sus huesos. Ni los chanchos, ni los zarnícaros que frecuentan su hedor; cada vez que lo sacan para el patio. Un ovillo hizo la cabeza de ella, para que él pudiera susurrarle un secreto.
Le pusieron: guantes, en los huesos de las manos. Era, el inicio del invierno; y de toda su soledad sin sol, era el seguir del inicio. Lo que pareció un cuerpo, ya es parte de aquel en la memoria. Sin embargo, olvida. Tiene dispositivos humanos para olvidar, una y otra vez, lo que le hicieron. No obstante... salió el sol en la otra parte de la casa. En la casa de al lado, donde es, el agua, de manantial. Y todo verano. La cerca de los chanchos, un embrollo de alambres oxidados. Y los palos, negros, del fuego anterior.
Nunca conoció la palabra escrita. Ella, le leía un libro para el frío.
No había, ya, adicción a la carne; no hubo hambre. Y eran imán sus ásperos miembros para toda clase de llagados.
La lengua negra, la nariz roja, los ojos blancos. Era el espanto tembloroso de un dolor arcaico, ancestralmente tejido por manos negras en su antepasada humanidad. Ella, le dijo: te parieron sin saberte y sin conocerte te dejaron en la avenida, abandonado. Él, no dijo ni mú. Ella y su libro, le abrigaban; y la voz solitaria y escondida en una roca emitía un eco confinado.
No veía, no escuchaba, mucho menos hablaba. Era tan solo una pieza de carne sostenida por su armadura. Era, una inclasificable especie tirada, en el patio de su casa. Era, en la casa, el inicio del invierno. Ella, dos veces al día, salía a comprar colchones viejos. La habitación daba a la ventana, y la ventana daba a la casa de al lado.
Miraba, sin ojos, el agua de manantial tras la ventana. Pero, el perfume. Pero, el jardín de vastas flores acogotadas por sus varas. Caían y caían níveos vestidos de recién casadas. Caían, los trajes de los novios, de los novios que huyeron antes de la boda. Antes del consabido compromiso de la muerte. Caían y caían, también, borrachas en las esquinas. Y colgados a sus trapos, una caravana de gallinas recién empolladas. Era la regeneración antropológica del ciclo, el hombre o la gallina.
El huevo esconde lo que la roca no dice. Entre ellos, saben la cifra de cotidianas inquietudes. Él, con su cuerpo moldeado, ya esculpido y asimilado.
Es, hermoso como te queda la bolsa en la cabeza, se llena con el viento, te han puesto de vestimenta un jardinero, que oculta tus trancos. Y resplandeciente al sol, te ves abierto de manos en el fondo del huerto, al sol sin sombra. Asustando a los pájaros, quedándote, tu presencia; te hace emperador del fondo de las casas, le dijo ella; para sacarle con las manos y sus uñas, una sonrisa. A menos por la bolsa en la cabeza, te hubiera tocado, pero no.
En la amarga espiritualidad de quien vive en recovecos, nómades fueron, sus rituales. En la avenida donde fue abandonado, levantaron obras de un siniestro teatro. Y allí realizó su arte con su carne, y sus huesos invisibles que sostienen su precario edificio humano. Llagó a los niños, contagió ancianos. Ahora sí que fue apaleado.
Y la obra fue aplaudida por desprevenidos y extraños. Ahora nos ven como un espectáculo, dijo ella. Él, se montó sobre su espalda, y con la madera de saigal, cual espada, dio pelea bajo el puente. Era la noche, un oscuro puente. Era un lugar donde no había nadie.
Las abuelas, diosas de la sombra ventisquera, asolaron sus hornos para calentar lo crudo. Y, entre crudo y crudo, la sangre de la bestia ya echaba espuma de la boca. Ella, dio un salto en su lugar; era el jardín múltiple y oblicuo que daba a la entrada de las construcciones, de las ruinas de la que estaba hecha la comarca. Y los abedules, pegándose un palo en su desplome. Y los álamos, atajándolos
Los demás niños, de blanco, lo invitaron a jugar. Después de la comunión y las hostias, en las lenguas llevaban bichitos iluminados. Lengüitas afuera, los niños de blanco, resplandecían las calles de tierra. Y las piedritas que murmuraban, y el polvo de la noche. Y la zaranda de catas sobre los cables. Nadie quiso. Disparar.